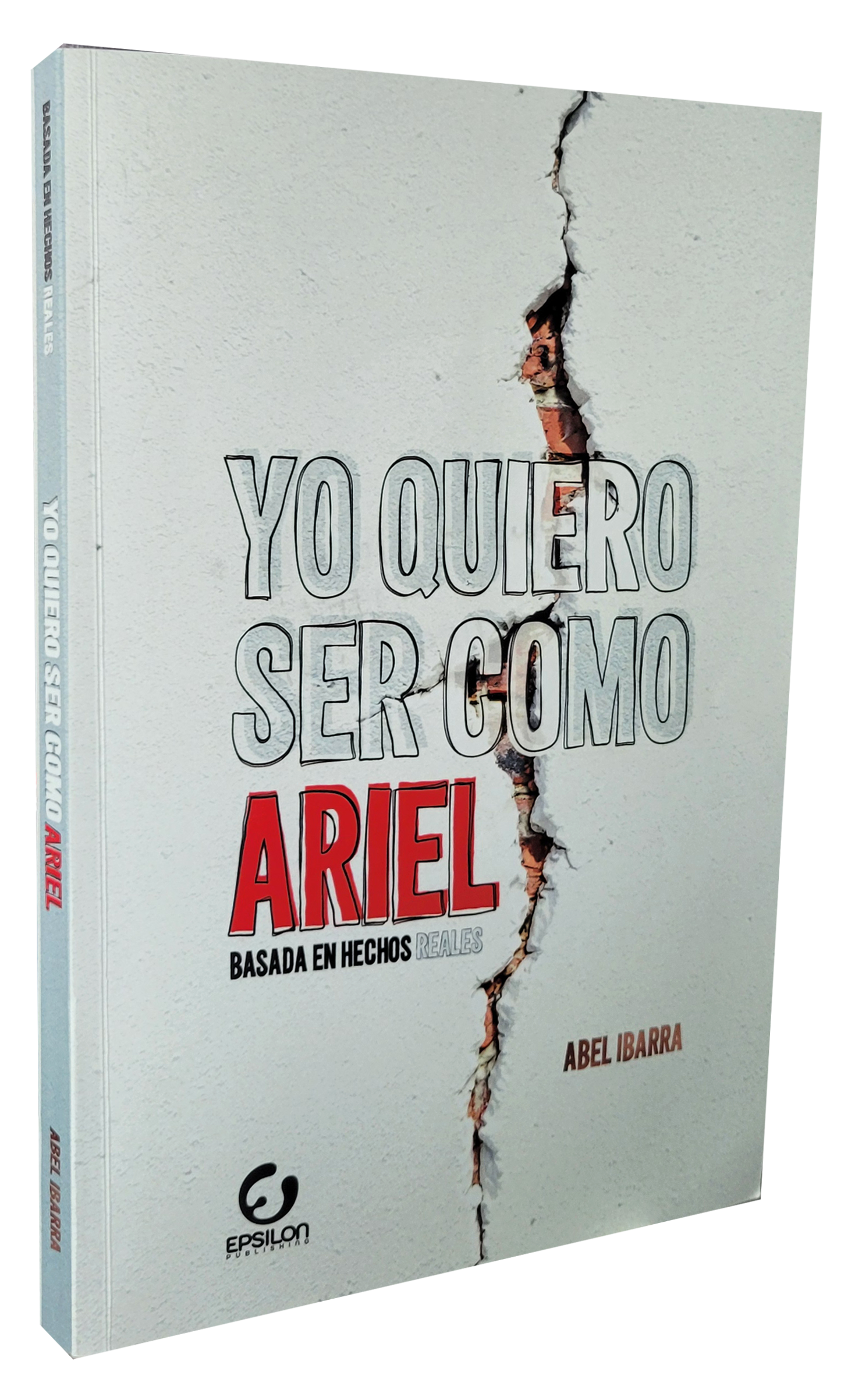Ramón Ordaz
Novela bien tramada y ambiciosa la que nos ofrece Abel Ibarra con la reciente edición de Yo quiero ser como Ariel. Debió haber invertido años en articular las muchas historias que comprime en breves y ceñidos capítulos, donde se esmera en presentarnos una galería de personajes de la vida histórica y cultural de esa Caracas de los años sesenta, y que, por su complejidad temática, no deja de sorprender la audacia y la eficacia con que los trasiega de la vida real a la ficción, inmersos en frescos y ligeros dramas que, entre presagios y malabarismos, terminarán en tragedia, cuyo escenario luctuoso sería el frenético acto de amor de los protagonistas, Ariel Severino y Mercedes Chocrón, una pasión que segó el terremoto de 1967 en la ciudad capital.
Novela urbana con su imprescindible historia de amor. Como adecuada a las circunstancias de la época con sus antecedentes gomecistas y perezjimenistas, esa plaga del militarismo en el acontecer de nuestro país, así como ese brote de resentimientos y malos sueños que nos trajo la incursión guerrillera que exportaba Cuba a nuestros patios. Hay mucho de fugacidad, de carrera a contra reloj, sin mucho tiempo para profundidades psicológicas en los personajes, ya que más bien se trata de poner de relieve la liviandad que empieza a caracterizar a una población depositaria de una modernidad violenta, fruto de lo que luego se llamaría cultura del petróleo. No es el pathos de la vida atormentada, ensimismada hasta la fatal identidad con la muerte de una Esbelta Fortique, personaje de un psiquismo abisal en la novela Batalla hacia la aurora, esos inicios de la novela urbana que inaugura, en cierto modo, Andrés Mariño Palacios. Una penetración psicológica que emerge como anuncio fatídico de una Caracas todavía pacata, sin las distorsiones y traumas que se harían vida cotidiana en los años sesenta. Entre otros, están las novelas de Salvador Garmendia, Los habitantes, Los pequeños seres, en las que el torbellino del tránsito va de un conurbano que pasa de lo rural al caos y la asfixia de la multiplicación de barriadas, al mortífero tedio de la vida burocrática, el alienante hábitat del mundo oficinesco. Para ejemplo, el psicotizado y sufriente Mateo Martán que hace de esa cotidianidad un rollo de su existencia, sus “crisis de ensimismamiento” o la picaresca que esgrime el cubano Fausto Masó en su novela Desnudo en Caracas, en la que logra radiografiar la dejadez y la vida fácil de un venezolano que se crucifica en el altar de las vanidades y banalidades. O esa otra violencia de la guerrilla que nos narra Adriano González León en País portátil.
Abel Ibarra durante la presentación del libro.
Es otro el énfasis de Abel Ibarra. Consustanciado con lo que fue el universo del teatro y la televisión, su obra hace causa con un personaje que fue artífice de los escenarios en cuanto a su dedicación a esa vida tras bastidores y que hace posible el éxito de otros. Ariel Severino fue un inmigrante uruguayo que, cuando llegó al país, venia casado con su pasión por el teatro y el arte escenográfico.
Tarde de toros en la Maestranza.
En una limpia transposición de planos el narrador nos traslada del presente de la historia a otros hechos relevantes del pasado como situaciones ancilares que contribuyen a la verosimilitud de la obra. La historia del mercader judío Elías Chocrón, padre de Mercedes y del dramaturgo Isaac Chocrón, abandonado por su mujer, Estrella Serfaty, quien sacrifica el amor a los hijos por el amor adúltero con el general Isaías Medina Angarita, es apenas parte de una cadena de historias en las que vemos implicadas a distintos personalidades de la vida política y cultural del país, la élite en ascenso después de la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935. Entre las aventuras de los “gloriosos” militares, las historias civiles van desde el papel de alcahuete de Uslar Pietri a hechos sangrientos como el asesinato por la guerrilla del médico Julio Iribarren Borges. Mercedes será fruto de la frivolidad de una época que entre la moda y el carnavalesco mundo de la ciudad, la celebración del cuatricentenario de Caracas será el episodio dramático que sirve al narrador para reconstruir el trágico destino de Severino y Mercedes.
Entre los homenajes de Aldemaro Romero a la ciudad con su pieza “Doña Cuatricentenaria” y el careo de los instrumentos de Billo Frómeta y Los Melódicos con su Paula Bellini y Emilita Dago, en el hotel Ávila es la cosa, vale decir, la esperada celebración donde la élite compartiría el musical agasajo a la ciudad, que todavía no sabemos si la fundó Diego de Losada o el mestizo oriental Francisco Fajardo. Poco después del fin de fiesta ocurriría el terremoto que azotó a Caracas en 1967. La acción de los temblores del sismo, los objetos y paredes que caen, converge en brutal sincronía con los gemidos, jadeos y estremecimientos de los cuerpos de Severino y Mercedes, entregados al acto de hacer el amor.
La novela se sostiene desde el comienzo hasta el final con una impecable argumentación, a la que da fuerza un ritmo de la narración entre una intriga y otra, con un lenguaje avasallante, ágil, dinámico, lo que nos habla del dominio verbal de Ibarra tanto cuando describe como cuando pespuntea diálogos de una picaresca muy venezolana en cuanto al recurso del lenguaje. Conocedor de la materia, hay mucho de guion cinematográfico en sus escenas.
De barroca ha calificado el escritor Israel Centeno la novela de Ibarra. Puede parecer una ligereza esta apreciación, pero el barroco, más allá de los siglos XVII y XVIII cuando se impuso en las artes con mayor fuerza, no es una fórmula ni una cartilla con normas fijas. El barroco está unido al espíritu del tiempo y en cualquier época puede manifestarse de distintos modos. Su juego de palabras, para el caso de la literatura, los arabescos o volutas con las que enmascara la más peregrina idea, son velos del arte de la escritura de los que se vale cada autor para levantar los cimientos de su creación. Y en esto no hay receta posible. El surrealismo es bíblico y el barroco también. Cada escritor se apropia, a la hora de la concepción de su obra, de las más disímiles aportaciones de la cultura para darle carta de identidad a su estilo. En tal caso, barroco urbano, castizo y extranjero con su variedad lingüística y su poliglotismo el de Abel Ibarra; así como para retratarnos el vértigo de una época, cuando desde la tribuna de la Maestranza de Maracay el Benemérito, su familia y el entonces mayor Isaías Medina Angarita, Jefe del Estado Mayor del Ejército, observan en el ruedo al toro Palmero cuando “Arremete como un vendaval oscuro”. Frase que, si queremos, podríamos calificar de barroca, además de que bien puede esa metonimia definir todas esas historias, imposibles de resumir aquí, y que nos vende la idea de que esta impresión taurina “como vendaval oscuro” es lo que hemos vivido los venezolanos desde el siglo XX con sus dos dictaduras hasta este violento siglo XXI de incertidumbres y mordazas.
En el final, “Réquiem”, nos ofrece la sorpresa el autor de que entre las cámaras de los curiosos y periodistas, uno de los entrevistados como testigo del desastre haya sido nuestro amigo, ya desaparecido, el cumanés César Yegres, quien da su ligera impresión de los hechos. ¡Ay, Cumaná!